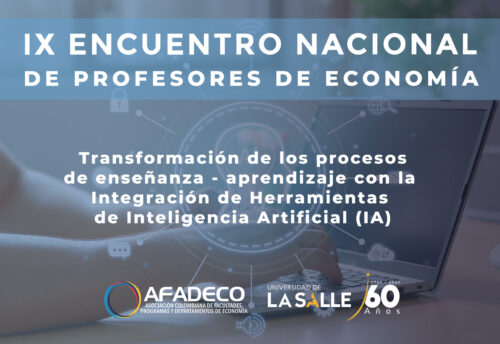¿Y cómo se va a negociar el salario mínimo?
Jaime Alberto Rendón Acevedo, Director Centro de Estudios e Investigaciones Rurales (CEIR), Universidad de La Salle
Ya se debe de estar citando la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para que empiece a abordar las expectativas de los diferentes sectores frente a la negociación del incremento del salario mínimo. Dos elementos se tienen en cuenta para ello:
El primero es la tasa de inflación, que en octubre llegó a un incremento anual del 4.58%, con una inflación de alimentos descontrolada, una fuerte ola invernal y unas situaciones logísticas internacionales complejas, es de esperarse que la inflación se mantenga en estas condiciones (4.7% – 5%) y el índice general de precios termine superando las expectativas que tenían contempladas las autoridades monetarias en no poco, esto es en casi dos puntos porcentuales del nivel medio.
El segundo componente tiene que ver con el crecimiento económico y más precisamente con las contribuciones laborales al mismo, es decir, lo que usualmente recibe el nombre de productividad laboral, un indicador desafortunado ya que no ha sido usual que las partes de la negociación se pongan de acuerdo sobre la validez técnica y, por lo tanto, del dato preciso de este factor. Lo cierto es que el crecimiento económico se espera esté cercano al 8%, aspecto que pondrá en aprietos a las partes ya que, en un contexto de recuperación económica con alto desempleo, el mayor crecimiento necesariamente conduce a una mejoría en la productividad del trabajo.
Con este panorama el aumento salarial deberá ser la inflación más el componente de productividad, es decir, cerca de un 5% de inflación más los puntos de productividad que en los últimos 10 años ha tenido un promedio de 1.75% (2.3% en el período Duque) cuando el crecimiento del PIB ha sido del 2.6%. Si se mantiene el promedio el aumento salarial debería estar entre el 6.5% y el 7.5%. Este sería el primer escenario que, en un contexto electoral difícil, la presidencia, salvaguardando su partido de gobierno, no se atreverá a contrariar.
Este panorama revienta todas las premisas de aumento del salario mínimo que se han tenido en el país. La idea de la productividad laboral como reconocimiento de incremento salarial deberá abandonarse y el país tendrá que construir una institucionalidad de concertación que dé cuenta de pactos multipartitas que posibiliten hacer de las concertaciones laborales un instrumento no solo de estabilidad en los ingresos sino de mejoramiento de las condiciones productivas del país.
No es fácil, en un país polarizado, donde la debilidad institucional se manifiesta, entre otras cosas, en las dificultades para lograr acuerdos e incluso definir modelos de desarrollo y productividad de manera concertada, lograr este tipo de pactos cuando la tradición ha sido de negación entre las partes, lo más probable es que no haya acuerdo alguno y el Gobierno tenga que definir el aumento de manera unilateral, como también ha sido lo usual en los últimos años. Probablemente incluso este panorama complejo hará que el Gobierno deje para el próximo mandatario las recomendaciones que aún están por conocerse plenamente de la misión de empleo.
Y esto es supremamente grave. El país definitivamente para atender los problemas del desempleo e incluso de la alta informalidad requiere de una reforma laboral que pueda dar cuenta de diferentes elementos que van desde las propias remuneraciones, los tipos de contratación (caso de los contratos de prestación de servicios) y los empleos de las plataformas; hasta contemplar elementos de la seguridad social que siguen siendo aspectos no claros, donde estando atados al contrato de trabajo, terminan por tener muy poca cobertura. Esto en especial en el caso de las pensiones, pero en salud, a pesar que ya se desligó del contrato al menos para quienes ganan en contrato laboral menos de 10 salarios mínimos, sigue teniendo inflexibilidades y contradicciones en sus dos regímenes, contributivo y subsidiado, dualidad que deberá eliminarse.
Otros factores aparecen como necesarios de abordar. El tema de mujeres (tanto su participación laboral y las dinámicas del cuidado) y la juventud, sus vulnerabilidades en los mercados laborales quedaron evidenciadas en la pandemia. La educación pertinente, las trayectorias educativas, la formación para el trabajo, y con ellas las prácticas y los primeros empleos, han sido asumidos de manera dispersa e ineficaz, será menester entroncar el empleo y la producción con dinámicas fuertes de reindustrialización y reruralización. Y ni qué se diga del empleo rural, donde no solo el actualmente formal (14%) no representa ingresos significativos, sino que los trabajadores por cuenta propia y las actividades del cuidado son las que copan el empleo rural, actividades claramente precarias y alejadas de cualquier cumplimiento de los derechos laborales.
El otro elemento es el institucional, instituciones tripartitas como las cajas de compensación y el propio Sena, si bien son relevantes necesitan repensarse. El Ministerio y las actividades de inspección no solo son débiles sino insuficientes, ni siquiera se han cumplido los compromisos emanados desde el TLC con los EEUU.
La negociación del salario mínimo es solo un elemento coyuntural anual que va a exacerbar de todas maneras a las partes. El país necesita avanzar hacia la justicia laboral, hacia el goce efectivo de los derechos, so pena de seguir sumido en la informalidad, la precariedad de los ingresos y la falta de garantías de todo orden. Este sería un buen momento no para profundizar la flexibilidad y reducción de los costos avanzadas en los últimos 30 años, sino para encontrar apuestas de país hacia una mayor equidad y productividad.